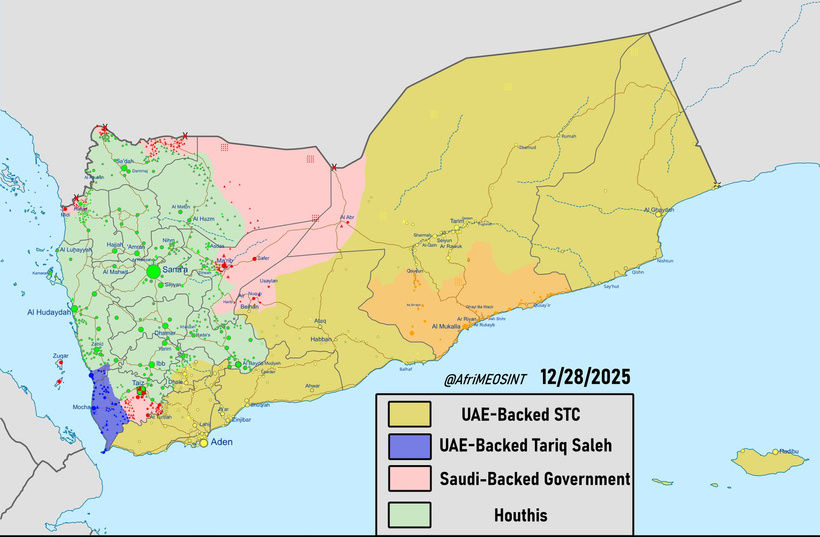El rol de la mujer en el narcotráfico: entre la invisibilidad y el poder
- Florencia Lucero Heguy

- 29 ago 2025
- 5 Min. de lectura
Actualizado: 30 ago 2025

Por Florencia Lucero Heguy
En las sombras de una de las industrias criminales más poderosas del continente, miles de mujeres desempeñan roles específicos en las estructuras del narcotráfico, especialmente en Colombia y México. Algunas lo hacen como eslabones menores, empujadas por la necesidad y la exclusión; otras han alcanzado posiciones de liderazgo en organizaciones dominadas históricamente por hombres.
En Colombia, más del 60% de las mujeres encarceladas lo están por delitos relacionados con el narcotráfico, según cifras del Ministerio de Justicia de ese país. Muchas de ellas fueron capturadas mientras transportaban droga, actuando como “mulas”, uno de los roles más riesgosos y visibles dentro del engranaje narco. Pero el espectro de participación es mucho más amplio. Las mujeres también se desempeñan como “cocineras” en laboratorios de procesamiento de coca, organizadoras logísticas, encargadas de lavar dinero o distribuidoras en el microtráfico urbano. En zonas rurales del sur colombiano, algunas son pieza clave en la cadena de producción y distribución de droga.
En México, la tendencia es similar. Desde la década de 1930, cuando Ignacia Jasso, conocida como “La Nacha”, manejaba la venta de drogas en Ciudad Juárez, hasta figuras contemporáneas como Enedina Arellano Félix o Sandra Ávila Beltrán, las mujeres han tenido una presencia constante y a veces protagonista en los cárteles.

Liderazgos invisibles pero decisivos
A pesar de los riesgos, algunas mujeres han logrado ascender a la cima de estructuras criminales. Enedina Arellano, por ejemplo, asumió el mando del Cártel de Tijuana tras la caída de sus hermanos, demostrando que la jefatura también puede ser femenina. Su rol fue clave para mantener viva la organización, adoptando un perfil discreto y estratégico.
Otras, como Griselda Blanco, la tristemente célebre “Viuda Negra” colombiana, dejaron una huella imborrable en la historia del narcotráfico. Blanco fue pionera en el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos en los años 70 y 80, operando con brutalidad e inteligencia empresarial desde Miami.
Mujeres atrapadas por necesidad y violencia
La mayoría, sin embargo, no tiene una historia de poder. Muchas son empujadas al mundo del narcotráfico por pobreza, falta de oportunidades laborales, o relaciones sentimentales con miembros de organizaciones criminales. En algunos casos, incluso, actúan bajo coacción o amenazas. Son piezas prescindibles dentro de las organizaciones, su visibilidad operativa las expone a ser fácilmente reemplazadas y severamente castigadas por el sistema penal.
A diferencia de los hombres, su participación suele estar más vigilada y penalizada, y rara vez cuentan con redes de protección legal o económica. De hecho, varias organizaciones de derechos humanos denuncian que las políticas antidrogas en la región han resultado ser una “guerra contra las mujeres”, con escasas alternativas de reinserción.
Desde organismos internacionales como la ONU y WOLA se insiste en la necesidad de revisar el enfoque punitivo con perspectiva de género. No se trata de justificar delitos, sino de entender que muchas veces estas mujeres son víctimas de una estructura social desigual antes que criminales por vocación.
En tanto, la narrativa dominante en los medios suele reducir su papel a estereotipos: la amante, la “mula”, la narco glamorosa o la traicionera. Pocos discursos abordan la complejidad de sus motivaciones o el entramado que las empuja al delito.
Mientras tanto, en los márgenes de las rutas de coca y metanfetamina, miles de mujeres siguen tejiendo silenciosamente los hilos del narcotráfico, entre la invisibilidad y el poder, entre la supervivencia y la criminalización.

Las mujeres en las rutas de coca y metanfetamina
En las rutas clandestinas que conectan los campos de coca y laboratorios de metanfetamina con los grandes mercados de consumo, miles de mujeres latinoamericanas, principalmente en Colombia y México, cumplen roles fundamentales. Aunque suelen ocupar los puestos más riesgosos y desprotegidos dentro de las cadenas del narcotráfico, muchas veces también son el engranaje que sostiene, con eficiencia y silencio, el funcionamiento diario de estas redes criminales.
Uno de los roles más frecuentes que cumplen las mujeres en las rutas de drogas es el de transporte. Actúan como “mulas”, escondiendo droga en sus cuerpos, valijas o pertenencias o como conductoras, acompañantes o camufladas en caravanas. También participan en el traslado de precursores químicos, dinero en efectivo o armamento necesario para las operaciones narco.
Este papel, además de ser extremadamente peligroso, expone a las mujeres a altísimas tasas de encarcelamiento. Según datos de la ONU, en América Latina más del 70% de las mujeres detenidas por delitos de drogas estaban implicadas en actividades no violentas y de bajo rango jerárquico. Por su visibilidad, son las primeras en caer.
En regiones del sur de Colombia, como el Putumayo o Nariño, y en estados mexicanos como Michoacán, Guerrero y Sinaloa, es frecuente encontrar mujeres encargadas de organizar las rutas, coordinar puntos de entrega y vigilar los caminos. A veces lo hacen voluntariamente, buscando ingresos; otras, bajo presión o amenazas directas a sus familias.
En el caso de la cocaína, las “cocineras” o “raspadoras” cumplen tareas esenciales en el procesamiento de la hoja de coca, desde el picado hasta la mezcla con químicos como gasolina, cal o permanganato de potasio. Estos trabajos son altamente tóxicos, mal pagos y realizados en condiciones insalubres, donde la presencia del Estado es nula.
En la producción de metanfetamina, que ha crecido especialmente en el noroeste de México, las mujeres también participan en el ensamblado de los laboratorios conocidos como "cocinas". Su conocimiento técnico muchas veces no es reconocido públicamente, pero es indispensable para mantener la calidad del producto y evitar accidentes en el proceso.

Las mujeres como jefas de barrio
A nivel urbano, muchas mujeres se insertan en el negocio de la distribución local. En ciudades colombianas como Medellín o Cali, y en zonas populares de Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey, cumplen funciones de venta minorista, cobranza y control de puntos de expendio. Algunas logran consolidar pequeñas estructuras propias, convirtiéndose en jefas de microtráfico o "madrotas", especialmente en contextos donde los hombres han sido detenidos, asesinados o desplazados. Este fenómeno, que combina elementos de empoderamiento con criminalidad, también se asocia a fuertes riesgos de violencia por parte de bandas rivales o del propio sistema policial.
A pesar de su protagonismo, las mujeres en las rutas de la coca y la metanfetamina son percibidas muchas veces como figuras secundarias o “reemplazables”. Las organizaciones criminales no dudan en utilizarlas como pantalla o señuelo, sabiendo que su perfil suele despertar menos sospechas en retenes y fronteras.
Esta invisibilidad tiene consecuencias, ya que mientras los grandes capos escapan con estructuras de protección, las mujeres son las primeras en ser arrestadas, juzgadas y olvidadas. Su acceso a defensas legales de calidad es limitado y su historia rara vez se cuenta en los tribunales.
Expertos y organismos de derechos humanos insisten en que el enfoque hacia estas mujeres debe incluir perspectiva de género y justicia restaurativa. No se trata de justificar delitos, sino de entender los contextos en los que se desarrollan: pobreza extrema, violencia machista y abandono institucional.
Mientras tanto, las rutas de coca y metanfetamina siguen activas, y en ellas, muchas mujeres continúan arriesgando su cuerpo, su libertad y su vida, en un sistema que apenas las reconoce.